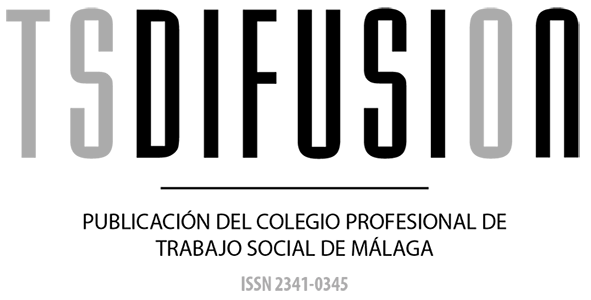La Rioja, 17 de septiembre de 2025
María Teresa Sampedro Zorzano
Trabajadora Social

En el presente artículo, se reflexiona sobre la influencia en la comunicación desde la evolución de la comunicación del cara a cara a la hibridación de la comunicación, la escucha activa y el lenguaje como herramientas, claves del arte de escuchar, patrones que influyen dentro de la comunicación que nutren a los estilos de comunicación, la comunicación no verbal, existencia de los ruidos y los errores en la comunicación y aportación de ideas para un mensaje efectivo en el contexto del trabajo social.
Introducción
La interacción “cara a cara” es parte fundamental de nuestra intervención profesional, sin olvidar que podemos apoyarnos en las nuevas tecnologías para acortar distancias, agilizar la transmisión de los mensajes, eliminar barreras comunicativas (si bien pueden existir nuevas formas de exclusión como las brechas digitales en algunos colectivos) o adaptarnos a las nuevas formas de interacción y comunicación con los “nativos digitales”. La coexistencia de diferentes métodos de comunicación, tanto tradicionales como nuevas tecnologías o combinación de ambos, harán que nuestro mensaje llegue a un número mayor de personas y tenga mayor impacto.
Una de las principales herramientas del trabajo social es la comunicación. Como profesionales nos comunicamos y nos relacionamos con la persona, familia, grupo o comunidad. Con este acto comunicativo creamos un vínculo, construimos una relación profesional, empoderamos y favorecemos la participación. Por ello me centraré, fundamentalmente, en la comunicación verbal.
Siempre estamos comunicando o navegando entre palabras, ya sea oralmente en las entrevistas con nuestros usuarios/as (individuo/familia), en dinámicas grupales, en lo comunitario, reuniones de equipo, reuniones de coordinación…, por escrito emitiendo informes, correo electrónico, informando de recursos y/o actividades, entre otros, o través de nuestro lenguaje no verbal. El “No se puede no comunicar” de Waztlawick, es una premisa fundamental en nuestra profesión.
Comunicar es algo más que hablar, es transmitir, coordinarse y trabajar en conjunto, ayudar a solucionar conflictos mediante el diálogo, es ejercicio y voluntad de entendimiento, provocar una emoción en los demás, implica escuchar empáticamente, entablar un diálogo y sus silencios, crear un vínculo profesional. Porque si no se entiende o se malinterpreta el mensaje, ya sea verbal o no verbal, puede llegar a producirse un verdadero caos con las personas que trabajamos en el día a día (personas que acuden a nuestra atención), personas de nuestro servicio, organización o institución o con otros profesionales con los que nos coordinamos.
Por eso, según Vila (2010), “No tenemos una segunda oportunidad para causar una buena impresión” siendo importante el cuidado de la primera impresión de nuestro/a interlocutor/a hacia el/la profesional, para que la comunicación fluya de manera adecuada. Todo ello teniendo en cuenta la tendencia que las actitudes de los demás van en consonancia a la imagen/visión que tienen del otro. La sintonía o comunicación plena, en la que intervienen movimientos corporales o gestos de simetría o espejo, generan un clima favorable en la comunicación entre ambos. De ahí la importancia del refuerzo de la comunicación no verbal. Pero, en una comunicación, se pueden generar ruidos.
Ruidos
Los ruidos o interferencias en el receptor, en el emisor o en ambos, van a modular el mensaje y la decodificación que se haga del mismo y pueden distorsionar/dificultar la comunicación y causar malos entendidos. Para evitarlos o minimizar su impacto en la comunicación es fundamental la habilidad para resolver conflictos y la mediación.
Las transformaciones tecnológicas han hecho que las formas de interacción se hayan modificado, por transformación o hibridación (compatibilizando relaciones online y offline). Hay que estar atentos y tener cuidado con la “infosaturación“ (entendida como la dificultad de gestionar la constante y masiva corriente de información que llega través de internet, que genera ruido en la comunicación) y con las “burbujas filtro o cámaras eco”, que hacen creer que la realidad es lo que ocurre en la red sin pasar por el filtro de la reflexión (López y Castillo, 2024).
Patrones que influyen la comunicación
No se puede pasar por alto que en la comunicación existen patrones aprendidos, que influyen en la comunicación, heredados de la familia de origen. Tal y como dice Labora (2017) recogiendo lo dicho por Virgina Satir. Estos patrones son:
- Acusador o culpabilizador, que usa ideas censuradoras.
- Aplacador, que incide en la idea de que la persona no vale nada, quiere contentar siempre a los demás.
- Super razonable en lo verbal y postura calmada en lo no verbal.
- Irrelevante con la sensación que no le importa a nadie y que lo que dice no tiene sentido.
Detectados los patrones, podemos, posteriormente, entender el porqué de las reacciones de los/as usuarios/as ante la posibilidad de una intervención y los estilos adoptados a la hora de comunicar (pasivo, agresivo, pasivo-agresivo y asertivo).
Comunicación no verbal
Unido a lo anterior, Guillén (2021) siguiendo las tesis de Novel (2013), nos aporta unos apuntes útiles sobre la comunicación no verbal en mediación, que pueden sernos de ayuda si trabajamos en otros contextos para tener en cuenta y reflexionar sobre ello:
a) El silencio y su significado; necesidad de espacio de la persona para reflexionar sobre el tema, tener en cuenta sus sentimientos, tomarse unos segundos de respiro.
b) Mirada como expresión de comodidad o incomodidad, modo de transmitir seguridad, interés y animar a seguir hablando e interés en el otro y en la relación.
c) El movimiento y la mímica para identificar estados emocionales o disposicionales para una comunicación más eficaz.
d) Las distancias como influencia en la cantidad y calidad de la conversación.
e) Posiciones físicas, contacto visual, estar a la misma altura para evitar desequilibrios… manejando las formas paralingüísticas y otras formas de comunicación no verbal.
La escucha activa y el lenguaje como herramientas
Esta escucha efectiva conlleva una respuesta empática (a través de técnicas como la reformulación, reiteración o reformulación simple, discernimiento, confrontación, centrar a la persona), donde se ayude a razonar y se descubran soluciones de manera conjunta. (Gómez, 2019).
Dentro de este sumatorio: escucha empática + observación + lenguaje, el lenguaje cobra especial importancia; siendo necesario un lenguaje sencillo, directo y adaptado a nuestro interlocutor (edad, limitaciones sensoriales, capacidad cognitiva,…).
Claves del arte de escuchar
Con el objeto de dar una respuesta adecuada, empática, comprensiva y acertada, Subiela et al. (2013) indican una serie de orientaciones en el ámbito sanitario que pueden ser aplicables a toda escucha activa, donde hay que:
- Dejar de hablar. Si se está hablando no se puede escuchar.
- Conseguir que el interlocutor se sienta con confianza, libre para expresarse. Ponerse en su lugar.
- Adoptar una posición abierta y activa.
- Manifestar claramente interés y escuchar para tratar de entender.
- Formular frases con una tonalidad adecuada, con empatía y respeto.
- No interrumpir precozmente ni realizar conclusiones prematuras.
- Facilitar que exprese sus sentimientos, sus expectativas, sus esperanzas.
- Eliminar las posibles distracciones, (interrupciones, llamadas telefónicas, puertas abiertas, etc).
- Ser paciente. Tomar el tiempo necesario.
- Conducir la conversación, sin interrumpirle.
- Dominar nuestras emociones.
- Evitar criticar y argumentar en exceso, ya que esto situaría a nuestro interlocutor a la defensiva, conduciéndole probablemente a que se enoje o se calle.
- Preguntar cuanto sea necesario. Esto ayuda a desarrollar sus puntos de vista con mayor amplitud.
- De nuevo dejar de hablar: esta es la primera y la última de las recomendaciones y de la que dependen todas las demás.
Atendiendo a lo anterior, Gómez (2019) advierte que la escucha efectiva debe situarse en el sentimiento de la persona ayudada, no teniendo sólo en cuenta aspectos sobre los cuales creemos que podemos intervenir. Esto supone que hay que tener la mente abierta, despiertos los sentidos y observar la globalidad.
Esto es necesario para posibilitar una intervención integral e integrada, consensuada con las personas o grupos objeto de intervención.
El feedback es básico para saber cómo se está comunicando el mensaje y cómo se ha entendido, para poder corregir los errores que se pueden producir durante el proceso.
Errores en la comunicación
Corbin (2017) apunta que los errores más frecuentes en la comunicación que nos podemos encontrar, a modo de ejemplo, son:
- No estar mentalmente presente.
- Decir lo que uno piensa sin tener en cuenta a los demás.
- Falta de sentido del humor.
- Falta de asertividad y de credibilidad.
- Oír, pero no escuchar.
- No seguir una estructura en la comunicación.
- Hablar deprisa o despacio.
- Exceso de información.
- Uso inapropiado de los silencios.
- Lenguaje demasiado coloquial o formal.
- Falta de conexión emocional y mental (rapport).
- Rigidez en el lenguaje no verbal: falta o exceso de movimiento…
Vamos rumbo a la comunicación efectiva. Pero… ¿Cómo damos el mensaje para que sea efectivo?
Hay una serie de ideas básicas, sin ánimo de ser exhaustiva, que pueden ayudar en todo proceso comunicativo oral:
- Preparación:
- Conocer las barreras comunicativas (dificultades de visión, del lenguaje, cognición y/o audición, pérdida de memoria, idiomáticas, culturales…) para utilizar medios adecuados para facilitar una comunicación efectiva.
- Espacios adecuados.
- En cuanto al mensaje: hay que ser conciso, no “irse por las ramas”. Usar frases cortas. Verificar que se ha entendido, haciendo preguntas abiertas para favorecer el diálogo.
- Comunicación responsable con enfoque de derechos de la persona, centrada en la persona.
- Trabajar la empatía. Actitud positiva, demostrando interés sobre lo que nuestro/a interlocutor/a está diciendo. Atención en el problema no en la persona.
- Componente emocional, tomar una distancia emocional adecuada.
- Gestión de las crisis.
- Lenguaje: adaptado al/la interlocutor/a y a su capacidad de comprensión. Repetir o explicar con otras palabras. Evitar tecnicismos.
- Búsqueda de un lenguaje común. Esto es esencial en todas las intervenciones, fundamentalmente en la comunicación intercultural, donde se logre un lenguaje común para entender cuál es el problema, expectativas, modos de actuar, motivación hacia el cambio, posibles barreras e influencia de la cultura en la construcción de soluciones.
- Inclusivo, no sexista e igualitario.
- Libre de expresiones edadistas.
- Uso de un “facilitador” o persona de apoyo en la comunicación cuando sea preciso: intérprete de lengua de signos, mediador/a intercultural, intérprete de otras lenguas, pictogramas,…
- Adaptarse al ritmo de la persona.
- Dirigirse a la persona con la que estamos interactuando, si es posible, directamente para conocer ideas, opiniones, necesidades y deseos.
- Voz: Uso de un tono, entonación y ritmo adecuados.
- Los silencios, el uso y significado de los mismos.
- Manejo de la comunicación no verbal: Contacto visual, expresión facial, movimientos de la cabeza, postura manos, pies y tronco… para reforzar nuestro mensaje.
Para finalizar
Cabe decir que, “el/la trabajador/a social, debe interactuar con las personas, formulando y aportando opiniones o información en el momento oportuno y de forma asertiva, y ser capaz de escucharlas y comprenderlas, manteniendo el rol y un encuadre profesional adecuado”. (Barreto, 2017)
Recogiendo las palabras de Ponce de León y Ares (2017): “El profesional no puede controlar el proceso de comunicación, pero sí influir en él para facilitar el compromiso de acción del usuario, teniendo en cuenta las circunstancias concretas en que se produce que, normalmente, son situaciones de estrés y todo lo que conlleva de desorientación y bloqueo emocional, cognitivo y conductual.”
El cuidado de la comunicación, es primordial desde “el minuto 0”, es decir desde que conocemos por primera vez a la persona, familia, grupo o comunidad, desde el respeto y la calidez dentro de la fase social o de acogida. En consonancia a lo anterior, Aguilar (2018), habla del significado de calidez como “dejar de asumir las necesidades básicas exclusivamente como carencias que generan demandas y empezar a asumirlas como potencialidades que dan lugar a la búsqueda y la participación y sólo desde la relación dialógica se puede potenciar al otro, ayudándole a construir y a re-construir, a construir-se y a re-construirse.”
Esto nos ayudará a sentar las bases para una buena intervención, que, por otra parte, no va a estar exenta de momentos de crisis o de posibles “conflictos” con el/la profesional.
Porque, una comunicación deficiente va a afectar en la calidad de la comunicación y en el resultado del proceso de intervención, grado de satisfacción de las personas con las que interactuamos, en la generación de confianza, toma de decisiones e intercambio de información. En resumen, esta comunicación deficiente afectará en la relación terapéutica o vínculo profesional.
Por eso, bajo mi punto de vista y como síntesis de estas reflexiones, es adecuada la afirmación Alfred Adler: “Escucha con los oídos, los ojos y con el corazón”, que representa la importancia de la escucha activa, la observación y la empatía que tienen que darse en toda comunicación.
REFERENCIAS
- Aguilar, M.J. (2018). Calidad y calidez del trabajo social en el contexto actual: por un trabajo social dialógico. Ponencia III Congreso de Trabajo Social de Aragón. https://panel.trabajosocialaragon.es/Archivos/Archivos%20subidos/Calidad%20y%20Calidez%20del%20Trabajo%20Social.%20Mª%20Jose%20Aguilar.pdf
- Barreto, M.(2017). Abordaje teórico sobre la comunicación y el trabajador social. Dom. Cien., Vol. 3, pp. 470-48. http://dx.doi.org/10.23857/dom.cien.pocaip.2017.3.mono1.ago.470-487
- Castillo, J, y López, A. (2024) Tecnología y trabajo social: nuevos retos, nuevas herramientas, nuevas oportunidades. El trabajo social ante los desafíos del siglo XXI desde una perspectiva Iberoamericana. 1ª ed., octubre 2018. Capítulo 9. https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/30071/Capítulo%209_Tecnología%20y%20Trabajo%20Social-%20nuevos%20retos%2c%20nuevas%20herramientas%2c%20nuevas%20oportunidades.pdf?sequence=4&isAllowed=y
- Corbin. J.A. (2017). Los 18 problemas y errores de comunicación más frecuentes. Portal Psicología y Mente. https://psicologiaymente.com/social/problemas-errores-comunicacion
- Gómez, R. (2019) Documentos de Trabajo Social ·47 · https://www.trabajosocialmalaga.org/wp-content/uploads/2019/05/DTS-nº47.pdf
- Guillén, J. C. (2021) Habilidades del Trabajador (a) Social: Desde la mirada de su acción profesional. Revista de Ciencias Sociales (Ve), vol. XXVII 4, pp 327-340. www.redalyc.org/journal/280/28069360023/28069360023.pdf
- Labora, J.J (2018) Juventud y comunicación: un nuevo mundo. Revista simbiótica 4 pp 52-74 Universidade Federal do Espirito Santo. www. redalyc.org/articulo.oa?id=575967288002
- Ponce de León, L. y Ares, A (2017). Técnicas y comunicación durante la intervención social. Revista Aldaba 47. pp 63-80. https:// dialnet.unirioja.es/ejemplar/476874
- Subiela, J.A. et al. La importancia de la Escucha Activa en la intervención Enfermera. Enferm. glob. [online]. 2014, vol.13, n.34 [citado 2025-06-23], pp.276-292. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412014000200013&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1695-6141.
- Vila (2010) Nuestra profesión, nuestra imagen, nuestra comunicación, qué y cómo lo decimos. Revista Servicios sociales y Política social. Comunicación y trabajo social 92. pp 67-78. https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/revista_digital/publicas/no_92_comunicacion_y_trabajo_social/