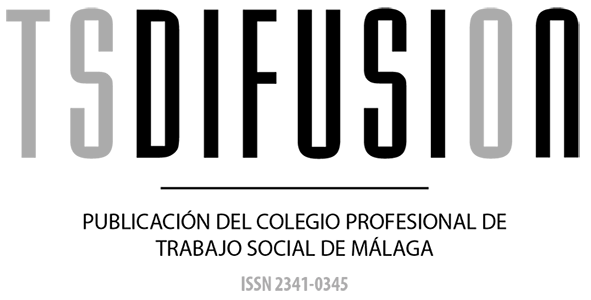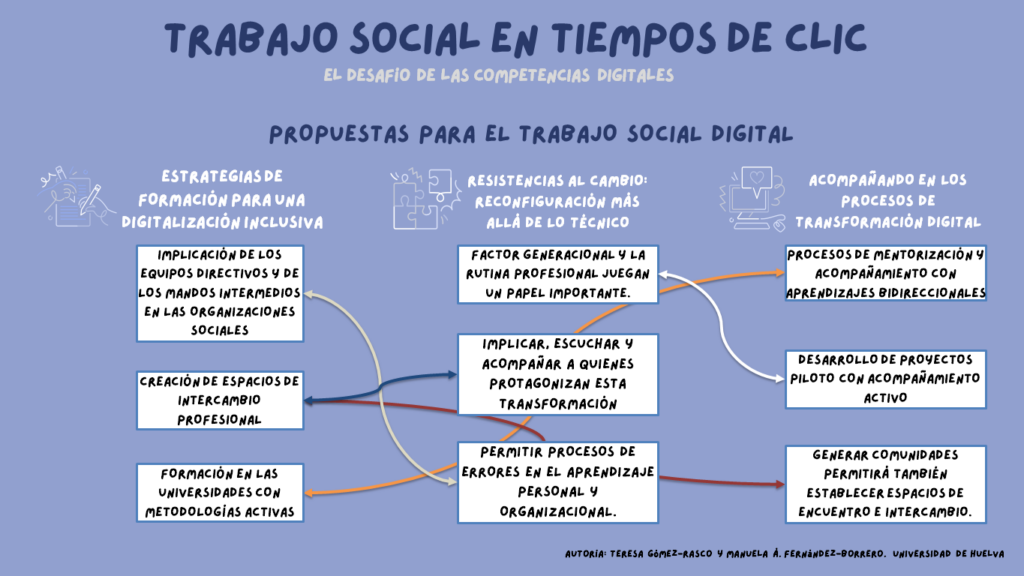Tánger, 11 de noviembre de 2025
Mohamed Haouari
Profesor de Trabajo Social en el Instituto Nacional de Acción Social-Tánger (Marruecos)

1. Introducción
La violencia contra las mujeres en Marruecos sigue siendo una dolorosa y persistente lacra que vulnera gravemente sus derechos fundamentales y afecta a su bienestar emocional y a su trayectoria vital. No distingue edades, clases sociales ni niveles educativos, sino que atraviesa todo el tejido social, dejando huellas visibles e invisibles. Según ONU femmes Marruecos (2023), más del 60 % de las mujeres han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. Lo más inquietante es que, en la mayor parte de los casos, los maltratadores son miembros del entorno más próximo: parejas, exparejas o familiares. Esta cercanía, combinada con el miedo al juicio social, la vergüenza o la dependencia económica, hace que muchas de ellas opten por el silencio. Como señala el Haut-Commissariat au Plan (2019), ese silencio impuesto por múltiples barreras perpetúa el sufrimiento y aísla más a estas mujeres.
Asimismo, Hayat Zerari (2006) subraya que las dinámicas culturales contribuyen a normalizar la violencia doméstica, especialmente en áreas rurales donde los roles de género tradicionales limitan las posibilidades de las mujeres para denunciar abusos y buscar protección. A esta situación se añade la deficiente información y educación sobre los roles de género, lo que refuerza estas prácticas y contribuye a la perpetuación de la violencia en los diversos entornos de la mujer marroquí.
En medio de tantas situaciones difíciles, la presencia de la trabajadora social adquiere un significado especial. Su labor no se limita a atender una urgencia: consiste en estar al lado de las mujeres que atraviesan momentos de profundo dolor y acompañarlas en el lento y necesario proceso de reconstrucción personal. Para ello, hace falta tiempo, paciencia, empatía y una relación que se va tejiendo poco a poco, con confianza y respeto. Cada historia merece un acompañamiento que no solo mire lo inmediato, sino que integre lo emocional, lo legal, lo sanitario y lo económico. Como bien dice De Robertis (2007), no se trata de aplicar una receta técnica, sino de implicarse desde lo ético, desde la sensibilidad humana y con una mirada amplia sobre lo que cada mujer ha vivido y necesita.
El presente artículo analiza cómo la trabajadora social responde a los casos de violencia de género a partir de dos experiencias de intervención social que consideramos lo bastante interesantes como para ser expuestas. Por un lado, las unidades judiciales que gestiona en la actualidad el Ministerio de Justicia y, por otro, el modelo de intervención comunitaria que aplica la Asociación INSAF.
2. La intervención de la trabajadora social
Acompañar a una mujer que ha atravesado una situación de violencia no es una tarea mecánica ni lineal. Es un proceso profundamente humano, que exige sensibilidad, compromiso y una comprensión integral de su experiencia. La intervención de la trabajadora social se despliega como un recorrido compartido, donde se articulan distintas fases que no siguen necesariamente un orden rígido, sino que se adaptan al ritmo, necesidades y decisiones de cada mujer. Desde la acogida inicial pasando por el acompañamiento personalizado, la creación de redes y el refuerzo de la autonomía no marchan en fila, se acomodan al ritmo, las necesidades y las decisiones de cada mujer. Así, el objetivo trasciende la atención a la emergencia e implica reparar el vínculo con los derechos, reconstruir la autoestima y acompañar el camino hacia un proyecto de vida propio y digno.
En este proceso, la trabajadora social camina junto a la mujer, sin sustituir su voz ni actuar en su lugar, reconociendo sus capacidades, su historia y su voluntad. Cada paso se sostiene en una ética del cuidado que pone a la mujer en el centro, sin perder de vista los condicionamientos estructurales que limitan sus posibilidades.
2.1. Acogida y escucha activa
La acogida es mucho más que el primer contacto, pues, es el momento en que una mujer, a menudo tras atravesar miedos y barreras, decide hablar, acercarse, pedir ayuda. Ese gesto, cargado de fuerza y vulnerabilidad, merece una respuesta que esté a la altura. Escuchar su historia sin juicio, sin prisas y con profundo respeto es el primer acto reparador que puede ofrecer la trabajadora social.
Este encuentro se desarrolla en un espacio que garantice confidencialidad, seguridad y contención emocional. La mujer es acogida con una actitud empática, abierta y libre de prejuicios, capaz de reconocer y validar tanto lo que expresa como lo que aún no puede poner en palabras. En contextos de mujeres víctimas de violencia, la escucha activa no se reduce a oír, puesto que implica leer los silencios, acompañar los gestos, respetar los tiempos y ofrecer palabras que reconfortan sin invadir. Reformular con delicadeza, evitar la presión y dar lugar a lo que duele o cuesta nombrar son acciones que comienzan a tejer una relación de confianza y reparación.
En ámbitos institucionales como los juzgados de familia, donde muchas veces se activa el proceso desde unidades de atención a mujeres y menores víctimas de violencia, la intervención de la trabajadora social no se limita a escuchar, ya que también interpreta lo vivido en un lenguaje comprensible para el sistema y actúa como puente entre la experiencia subjetiva de la mujer y los dispositivos institucionales que deben activarse. Su acompañamiento permite amortiguar la carga emocional de esos momentos, evitar la revictimización y dar sentido a un proceso que muchas veces resulta confuso y doloroso.
Más allá de completar un formulario, lo que busca la trabajadora social es construir una narración fiel, sensible y respetuosa de lo que la mujer ha vivido, evitando tecnicismos que puedan desvirtuar su experiencia o apresuramientos que la reduzcan a una simple formalidad. La trabajadora social vela porque la mujer no sea tratada como un expediente más, ni forzada a repetir su historia. Cada palabra escrita debe reflejar un proceso de escucha ética, atenta y profundamente humana.
2.2. Orientación y acompañamiento individualizado
Tras ese primer momento de acogida, la intervención de la trabajadora social se transforma en una guía cercana y constante que ayuda a la mujer a encontrar claridad en medio del caos. Su función implica brindar información y acompañar desde un lugar de confianza, respeto y proximidad emocional, facilitando la transformación de la confusión en decisiones conscientes y posibles (Paul, 2004). En sistemas que muchas veces resultan impersonales, rígidos o inaccesibles, la trabajadora social actúa como un rostro humano que traduce, orienta y sostiene, sin imponer ni juzgar.
La orientación no consiste en abrir un abanico de opciones, informar sobre derechos, facilitar el acceso a recursos y acompañar la reflexión sobre los pasos a seguir. Es, en esencia, una brújula ética y profesional que respeta la autonomía de la mujer, incluso cuando sus decisiones no coinciden con lo que el sistema espera o considera adecuado. Como recuerda Roberge (2003), acompañar no es conducir ni dirigir: es crear las condiciones para que la persona sea autor de su trayecto, asumiendo su historia y sus elecciones.
Superada la etapa inicial, se inicia un proceso más estructurado, pero no por ello menos flexible. Junto con la mujer, la trabajadora social elabora un plan de intervención personalizado, que se adapta a sus necesidades, prioridades y circunstancias. Este plan contempla acciones como asesoramiento jurídico, atención médica o psicológica, alojamiento seguro, protección frente al agresor y acceso a programas de formación o inserción laboral. Lejos de ser un recorrido rígido, este proceso se construye paso a paso, con ajustes continuos, en lo que Ardoino (2000) describe como un proceso temporal, donde el acompañamiento se despliega en el tiempo como una “praxis relacional”.
Durante la intervención, el acompañamiento social es especialmente valioso para ayudar a restablecer la confianza, protegerse del aislamiento, reforzar la sensación de seguridad e incluso acelerar el proceso del vínculo social. Se trata de un proceso flexible que se adapta a las características de cada caso y que no se ciñe a la aplicación de fórmulas, aunque estar ahí puede implicar el compromiso, la autenticidad, la práctica y la perseverancia profesional, así como seguir la teoría. Supone confiar en la capacidad de las mujeres para ir reconstruyendo su vida, de avanzar con ellas respetando sus ritmos, de no imponer nada, de no apropiarse de su espacio, de sostener su paso de manera cercana. Como recuerda Paul (2004), todo ello requiere una actitud ética y liberadora que permita vislumbrar en el otro la posibilidad de crecer en humanidad.
2.3. Trabajo en red con este colectivo
La intervención de la trabajadora social con una mujer que ha sufrido maltrato no puede entenderse como una tarea individual o puntual. Para que sea efectiva, es necesario tejer redes, compartir responsabilidades y construir alianzas duraderas entre diferentes actores. Todos los agentes implicados, ya sean los servicios públicos y las asociaciones de barrio, o los profesionales del ámbito legal y de la salud, deberían aportar una respuesta que sea coordinada, respetuosa y sensible a la trayectoria vital de cada mujer.
a) Prácticas institucionales
Desde el ámbito institucional, el Ministerio de Justicia ha impulsado la la creación de equipos judiciales multidisciplinarios que son integrados por trabajadoras sociales, jueces, fiscales y psicólogos/as, con el objetivo de facilitar la derivación de mujeres hacia recursos clave como albergues, centros de salud o servicios jurídicos especializados (Ministerio de Justicia, 2019). Estos dispositivos representan un avance importante hacia una atención más integral. Sin embargo, la práctica revela numerosas limitaciones: carga excesiva de trabajo, falta de autonomía profesional, escasos recursos técnicos y humanos. Un ejemplo de ello es la unidad judicial de Tetuán, donde las trabajadoras sociales ven reducida su intervención a funciones administrativas, lo que obstaculiza su función de acompañamiento social.
Frente a estos obstáculos, muchas trabajadoras sociales recurren a redes informales de colaboración basadas en la confianza y la experiencia compartida. A través del contacto directo con actores locales, otras profesionales o asociaciones, logran movilizar recursos y ofrecer respuestas inmediatas ante situaciones urgentes. Aunque eficaces y ágiles, estas redes carecen de un reconocimiento institucional, lo que compromete su sostenibilidad y las vuelve dependientes de iniciativas individuales.
b) Experiencia asociativa: modelo de intervención en red
En contraste con las limitaciones del sistema público, el tejido asociativo ha sabido tejer redes sólidas y creativas que integran recursos nacionales e internacionales, actores públicos y privados, y colectivos locales. Organizaciones como INSAF destacan por haber construido alianzas estratégicas con organismos internacionales, fundaciones, empresas y estructuras locales, lo que les permite desarrollar programas integrales de acompañamiento, formación e inserción laboral para mujeres en situación de exclusión (Taybouta y Chidmi, 2023)
Este dinamismo asociativo trasciende la prestación tradicional de servicios. De hecho, la participación de las asociaciones feministas marroquíes ha transformado significativamente la respuesta interinstitucional y gubernamental ante la violencia de género. Según Souad Eddouada (2019), las transformaciones son tanto jurídicas como sociales, y se proyectan en la reforma del marco legal y en un cambio en la percepción del problema mediante las campañas de concientización.
En este entramado de iniciativas, la intervención social adquiere una nueva dimensión. La trabajadora social, adquiere una nueva dimensión en este modelo de intervención en red, asume el rol clave de mediadora entre las mujeres y los recursos disponibles. Facilita rutas de salida de la violencia, construye puentes con los servicios existentes e involucra activamente a las usuarias en la planificación y revisión de estrategias ajustadas a sus necesidades reales. Su presencia, lejos de ser meramente operativa, se convierte en un eje articulador que transforma la red de apoyos en un instrumento de empoderamiento, más allá de una lógica asistencial.
c) Desafíos y condiciones de éxito
A pesar de su potencial, el trabajo en red enfrenta retos estructurales importantes: falta de protocolos compartidos, relaciones jerárquicas entre instituciones, resistencias a compartir información y una escasa formación específica en coordinación interinstitucional. Como advierten González y Rodríguez (2020), estas redes funcionan más por dinámicas personales que por estructuras estables, lo que dificulta su continuidad y eficacia operativa.
Para implementar esta estrategia, hay que crear espacios de concertación periódicos, protocolos de actuación conjuntos, siempre generando el espacio para un desarrollo del entorno de la cooperación profesional que parte del reconocimiento mutuo y de la corresponsabilidad. Sobre todo, es primordial conseguir la involucración directa de las mujeres en todas las fases de la intervención es una condición indispensable para que las redes sean efectivas y centradas en las personas.
Como subraya Ander-Egg (2011), el trabajo en red no es solo una técnica organizativa, sino una filosofía profesional que parte del reconocimiento de la interdependencia entre los actores y las distintas situaciones y condiciones que viven las personas. En este sentido, la red se transforma en un instrumento capaz de cambiar la vida de las mujeres, fortalecer las instituciones y generar beneficios para el conjunto de la sociedad.
2.4. Análisis de prácticas profesionales
El análisis de las prácticas profesionales constituye una herramienta indispensable en el ejercicio del trabajo social, especialmente en contextos marcados por la violencia, la exclusión y las desigualdades estructurales. Más que evaluar acciones puntuales, esta práctica permite convertir la experiencia cotidiana en conocimiento situado, fruto del contacto directo con las personas, los territorios y las instituciones. Se trata, por tanto, de una actividad crítica y reflexiva que alimenta el aprendizaje colectivo, visibiliza saberes profesionales muchas veces invisibilizados y contribuye a optimizar la eficacia de la intervención social.
El análisis de las prácticas profesionales es una herramienta indispensable en el ejercicio del trabajo social, especialmente en contextos atravesados por la violencia, la exclusión y las desigualdades estructurales. Más que evaluar acciones puntuales, permite transformar la experiencia cotidiana en conocimiento situado, fruto del contacto directo con personas, territorios e instituciones. Se trata de un ejercicio crítico y reflexivo que impulsa el aprendizaje colectivo, visibiliza saberes frecuentemente relegados y contribuye a mejorar la eficacia de la intervención social.
A pesar de los obstáculos, muchas trabajadoras sociales logran sostener intervenciones significativas, gracias a su implicación, su creatividad y su capacidad para tejer redes con otros actores, como ocurre en experiencias inspiradoras impulsadas por organizaciones como INSAF. Estos ejemplos demuestran que, cuando se ponen en el centro las necesidades reales de las mujeres, es posible construir respuestas más humanas y transformadoras. Para avanzar en este sentido, es preciso reforzar los servicios sociales, fomentar la investigación aplicada, incluir una perspectiva crítica de género en la formación universitaria y escuchar la voz de las propias mujeres.
Bibliografía
Ander-Egg, E. (2011). Diccionario del trabajo social. Córdoba: Editorial Brujas.
Ardoino, J. (2000). De l’accompagnement, en tant que paradigme. En P. Paul (Ed.), L’accompagnement: Une posture professionnelle spécifique (pp. 351). Paris: L’Harmattan.
Donoso, T. (2008). Violence et famille: Identification des besoins des femmes victimes de violences. Revue Internationale de l’Éducation Familiale, 23(1), 127–142.
Eddouada, S. (2016). Feminism in Morocco: Between the local and the global. SUR: International Journal on Human Rights, 24(13), 65–74. https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2017/02/6-sur-24-ing-souad-eddouada.pdf
González Abad, L., & Rodríguez Rodríguez, A. (2020). El trabajo en red colaborativo: Desafíos y posibilidades. Cuadernos de Trabajo Social, 33(1), 141–151. https://doi.org/10.5209/cuts.64769
Haut-Commissariat au Plan. (2019). Rapport sur les violences faites aux femmes et aux familles. Rabat.
Ministère de la Justice du Royaume du Maroc. (2019). Rapport sur la création des équipes judiciaires pluridisciplinaires pour la prise en charge des femmes victimes de violence. Rabat, Maroc : Ministère de la Justice. Consulté à l’adresse https://www.justice.gov.ma/rapport2019.pdf
ONU Femmes Maroc. (2023). Collectif pour une législation égalitaire: Analyse genre des lois. Rabat.https://morocco.unwomen.org/sites/default/files/2023-05/Rapport%20CLE%20V%20FR_VF.pdf
Paul, M. (2004). L’accompagnement : Une posture professionnelle spécifique. L’Harmattan.
Roberge, M. (2003). À propos du métier d’accompagnateur et de l’accompagnement dans différents métiers. En J.-P. Boutinet & G. Pineau (Dirs.), L’accompagnement dans tous ses états (pp. 101–109). Éducation Permanente, (153).
Taybouta, R., & Chidmi, N. E. (2023). Assistance sociale au service de la justice: Réflexion et premières actions dans le chantier de refonte d’un métier longtemps mésestimé. Rabat.
Zerari, H. (2006). Femmes du Maroc entre hier et aujourd’hui : quels changement? Recherches internationales, 77, 65-80.