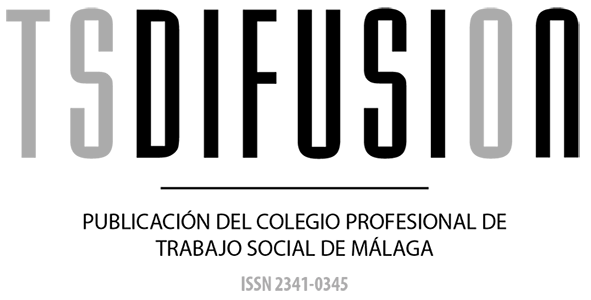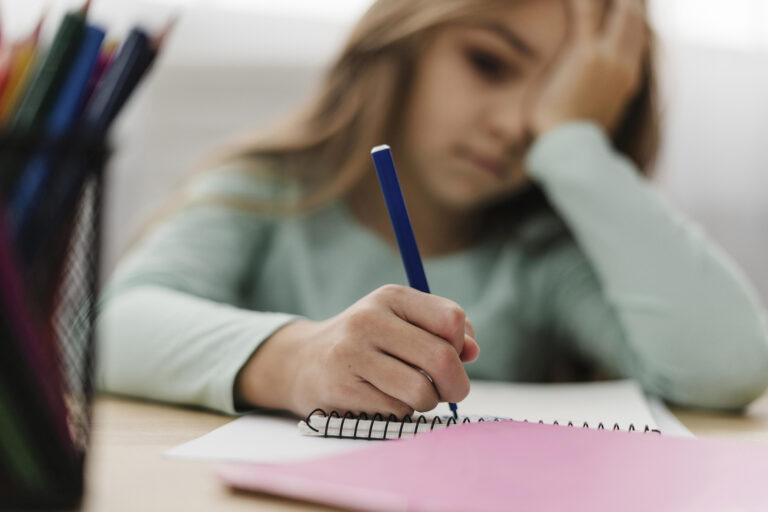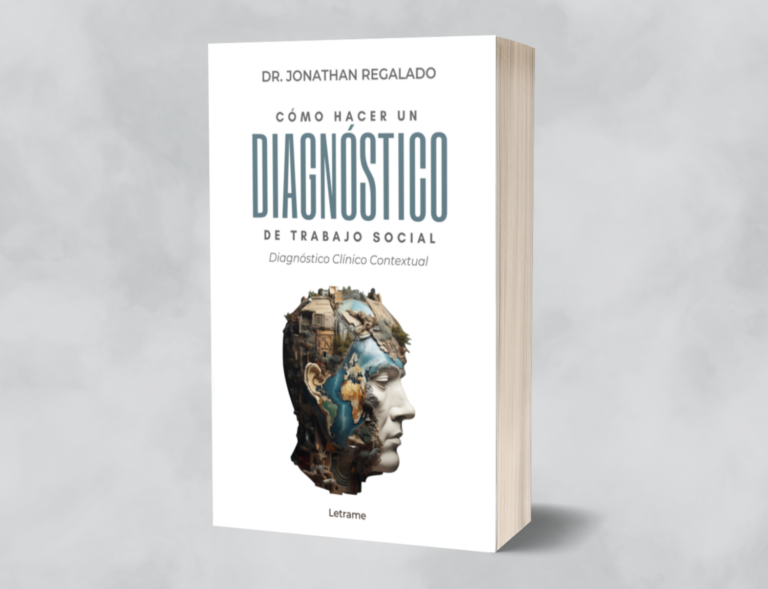Córdoba, 20 de diciembre de 2024
María Dolores Martos Ruano
Trabajadora Social jubilada, Vocal de Ética de la Junta de Gobierno del Colegio de Trabajo Social de Córdoba. Coordinadora de la Comisión Deontológica del mismo

1. Contextualización
El absentismo escolar exige que las administraciones públicas y las instituciones sociales desarrollen políticas y prácticas efectivas y coordinadas que promuevan la cooperación para solventar las causas que están en el origen de la inasistencia a clase.
El Proyecto “Taller de hábitos saludables” se plantea desde un abordaje de intervención integral, ya que las características del absentismo escolar responden a múltiples factores. Las intervenciones, por tanto, no son solo con el alumnado sino con su entorno socio-familiar.
Durante la década de los años 2010-2020, en el extrarradio de la capital cordobesa surgieron entre 10 y 15 asentamientos irregulares, ocupados por un tipo de inmigración itinerante de la etnia Rrom. Estos asentamientos están conformados por familias con un número importante de niños y niñas en edad escolar obligatoria. La situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentran las familias en estos asentamientos es una suma de varios factores. Entre ellos, podemos citar el desempleo, la situación de irregularidad administrativa, la falta de acceso a una vivienda digna, la falta de acceso al agua potable y a los sistemas de saneamiento, la falta de acceso a los servicios de salud básicos, así como dificultades puntuales o permanentes para el acceso a la alimentación básica. Todo lo anterior, contribuye a situaciones de exclusión social o en riesgo de padecerla, afectando tanto a individuos como a grupos familiares.
2. Objetivos
- Objetivo general: Facilitar el ejercicio del derecho a la educación la infancia comprendida entre los 3 y 13 años que conviven en los asentamientos.
- Objetivos específicos:
- Disminuir el absentismo del alumnado de la infancia y evitar el abandono temprano del sistema educativo.
- Compensar las dificultades de inicio del alumnado más vulnerable para el acceso a los recursos educativos en igualdad de condiciones.
- Velar por la igualdad de condiciones para la formación de las niñas, facilitándoles las oportunidades de acceso al sistema educativo y previniendo situaciones de embarazos y matrimonios prematuros, así como la asunción de roles parentales.
- Prevención de la mendicidad y factores de riesgo en la infancia.
- Implicación de la familia en el proceso educativo y posibilidad de formación de los mismos.
3. Coordinación interinstitucional y responsables técnicos del proyecto
- Delegación Territorial de Educación y Deporte de Córdoba: Trabajadora Social y Asesora Técnica asignada al Área de Compensación Educativa del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional (E.T.P.O.E.P) y Responsable del Programa de Absentismo de dicha Delegación.
- Cruz Roja: Trabajadora Social de la entidad, Responsable Área de Voluntariado y Juventud que actuaba como Responsable del proyecto en aspectos como higiene y alimentación, apoyo escolar y actividades lúdicas, acercamiento a recursos sociosanitarios, vacunas, salud preventiva, acompañamiento, etc. Así mismo, Cruz Roja contrató una monitora que se encargaba de ejecutar el proyecto en los centros educativos.
- Equipo directivo de los centros educativos: responsables de la jefatura de estudio en los centros donde se desarrolló el mismo.
- Excmo. Ayuntamiento de Córdoba: representado por la Unidad de Calle dependiente del Plan Municipal de Intervención Social de Calle para la Prevención de la Mendicidad a través del Programa de Atención a la Infancia Inmigrante. También se contaba con la participación de una mediadora intercultural con tareas de intérprete y traductora de documentos escolares esenciales para la comprensión de nuestra normativa, asesoramiento y escolarización de los niños y niñas en los distintos centros escolares y acompañamiento en sesiones de tutorías.
- Servicios Sociales Comunitarios: a través de los Equipos de Tratamiento Familiar, que desarrollaban las áreas propias de los proyectos de intervención familiar y seguimiento del absentismo.
4. Desarrollo del proyecto
- Referencia legislativa
En base a lo expuesto anteriormente, se realizó una toma de conciencia que desarrolló un estudio de la situación a fin de determinar las necesidades y dificultades de integración del colectivo por lo que se realizó un estudio de campo visitando todos los asentamientos por parte de la trabajadora social del área de compensatoria junto con los técnicos responsables de la Unidad de Calle del Ayuntamiento de Córdoba. Fruto de ello, surge la necesidad de dar cumplimiento a lo reglamentado en base a:
- La Constitución Española en su artículo 27.4
- Ley de Educación Andaluza recogida en el BOJA 26/12/2007 en su artículo 174.
- Ley de Solidaridad de la educación del 18 de noviembre de 1999.
- Plan Integral para la prevención seguimiento y control del absentismo del 25/11/2003 (coordinación interinstitucional).
- Decreto 167/Junio /2003, Atención educativa al alumnado con necesidades educativas específicas asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.
- Orden 19/9/2005, Regula el protocolo y procedimiento de prevención y control de absentismo.
- Orden 19/4/2005 del BOJA 18 Mayo regula la convocatoria de Ayudas públicas para entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo.
- Orden de la consejería del 8/1/2008 Boja BOJA 24/4 febrero capacita a las Delegaciones a formalizar convenios cooperación entidades locales para financiar proyectos de prevención y control del absentismo.
- Decreto 210/20/2018 noviembre. Regula el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo.
- Ley del menor. Convenciones internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Declaración de los derechos de la Infancia, etc., … entre otras.
- Metodología
Como metodología, se llevó a cabo una primera reunión de coordinación entre responsables de la Cruz Roja: coordinadora del Equipo Técnico Provincial para la Orientación, responsable del Área de Compensación Educativa, la trabajadora social asesora técnica del Área y Responsable del Programa de Absentismo, responsable del Departamento de Escolarización, responsable de la Unidad de Calle del Ayuntamiento. llegando al compromiso de trabajar en red y de forma coordinada estableciendo una programación que fuese dando respuesta en los distintos momentos a las necesidades suscitadas poniendo en el centro de la intervención el bienestar de los niños y niñas. También se focalizó en su acceso en igualdad de condiciones al Sistema Educativo, eliminando aquellas circunstancias o factores que no lo permitiesen, por lo que se fijó una hoja de ruta programada y periódica.
Una vez determinados los agentes y responsables intervinientes –recursos humanos- con un compromiso adquirido de coordinación interinstitucional, asumiendo cada administración sus tareas, se fijaron los recursos económicos para la puesta en marcha del proyecto, punto importante del que dependía gran parte del mismo.
Se decidió que la entidad Cruz Roja presentara el proyecto del “taller de baño” a la convocatoria de ayudas públicas para la intervención y prevención en absentismo escolar, de la Consejería de Educación para su dotación económica, cosa que durante cinco cursos se pudo llevar a cabo.
El proyecto se presentó en el C.E.I.P Lucano próximo a uno de los asentamientos, en una Jornada de Puertas Abiertas con invitación a un menú elaborado al efecto con recetas de la cocina rumana, para intentar un acercamiento a la utilización del recurso de comedor por parte de los niños y niñas.
Se inició el taller de hábitos saludables como experiencia piloto en el I.E.S. Blas Infante a mediados del curso 2013, atendiendo a un número aproximado de 10-13 menores con edades comprendidas entre 3 a 13 años del asentamiento próximo al centro escolar, en la zona vestuario, duchas de las instalaciones deportivas y aulas para la merienda y refuerzo educativo. En el curso 2015-16, se inició en el C.E.I.P Aljoxani atendiendo a unos 19 menores. Progresivamente, curso tras curso y hasta el curso del 2018-2019, se fue implementando en los demás centros que se adhirieron voluntariamente al proyecto y que se relacionaron con anterioridad.

abre un punto de baño en el colegio Aljoxaní para 13 niños rumanos. Diario Córdoba.
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2017/04/07/educacion-abre-punto-bano-colegio
-36666193.html
- Actividades
Puesta en funcionamiento de un taller, dos tardes por semana gestionado por 10 personas voluntarias de la ONG Cruz Roja, coordinados tanto por una monitora contratada al efecto como por el resto de agentes intervinientes y progenitores de los niños y las niñas, quienes asumen una implicación directa, ya que se requería un compromiso por escrito de participación en el proyecto y asistencia directa en duchas, vestuarios y talleres de formación. Las actividades y servicios que se ofrecían eran:
- Aula matinal /comedor.
- Servicio de duchas.
- Servicios de lavado y secado de ropa.
- Servicio de merienda.
- Refuerzo escolar, habilidades sociales y pautas de integración social.
- Ayuda complementaria para transporte urbano en los casos que se requieran (bono facilitado por Cruz Roja para transporte urbano).
- Facilitarle ropa deportiva y enseres de aseo.
- Duración
La experiencia piloto se inicia en el curso 2013-14 en el I.E.S Blas Infante de la capital cordobesa, atendiendo a 13 menores residentes en un asentamiento próximo al centro educativo y matriculados en el C.E.I.P José de Torre y Cerro cercano al mismo. Más tarde, se extrapoló de forma progresiva a los centros de educación primaria e infantil C.E.I.P Lucano y C.E.I.P Aljoxani, que atendían a menores de otros asentamientos cercanos. El proyecto tuvo una duración total de cinco cursos escolares, desde 2013-2018.
- Financiación
- Se establece la modalidad de convenios de colaboración con entidades locales y otras sin ánimo de lucro a partir de la convocatoria anual de ayudas públicas de la Consejería de Educación, mediante mediante la subvención de ayudas públicas para proyectos de erradicación e intervención seguimiento del absentismo escolar y el abandono temprano del sistema educativo.
- Entidad bancaria Fundación CAJASUR: Convenio de colaboración para subvencionar programas extraescolares.
- Dificultades y Mejoras
Para dar una atención de calidad, se realizó el acondicionamiento de las instalaciones (en algunos casos, se utilizó las dependencias de las casas de los porteros y las porteras, figura ya extinguida en los centros educativos), en los I.E.S las instalaciones deportivas (vestuarios). Esto supuso en algunos casos pequeñas obras de acondicionamiento y ampliación y, en todos los casos, la adquisición de electrodomésticos, lavadoras, secadoras y termos eléctricos.
Entre las dificultades, uno de los principales objetivos planteados que no fue posible conseguir en todos los casos, era el uso masivo y generalizado del servicio de comedor y aula matinal.
Y, otro de los mayores retos fue que durante el periodo de preinscripción y matriculación, no solo para el alumnado integrante del proyecto sino para todo el colectivo, se reforzó y facilitó el seguimiento y la gestión de la documentación a fin de asegurar la plaza escolar de cara al curso siguiente, lo que llevó a evitar muchísimos conflictos cuando los niños y las niñas, después de pasar el verano, se incorporaron de sus países de origen a los centros educativos sin haber previsto la matrícula,. Por tanto, sin poder en muchos casos improvisar los recursos pedagógicos necesarios para atender sus dificultades de aprendizaje, recursos que se planifican con mucha anterioridad en el sistema educativo, y se asignan una vez se sabe qué alumnado matriculado los va a necesitar al inicio del curso en los distintos centros.
Esto nos llevó a establecer una serie de reuniones de coordinación y trabajo en red previas al periodo de escolarización entre los centros, el Departamento de Escolarización de la Delegación, la trabajadora social del Área de Compensatoria y las personas responsables de mediar con las familias de la Unidad de Calle del Ayuntamiento. Por consiguiente, se consiguió resolver uno de los grandes problemas que creaban mucho conflicto entre los centros educativos, las familias y las personas responsables de la Unidad Calle, ya que la itinerancia del colectivo que volvían a sus países fuera del periodo de matriculación, sin formalizar las matrículas y regresaban una vez empezado el curso en la mayoría de los casos, con las ratios de las clases cubiertas, sin tener el centro correspondiente el recurso pedagógico y específico necesario, hacía muy difícil resolver las dificultades de aprendizaje, adaptación, integración y una atención individualizada de calidad, lo que favorecía el absentismo y el abandono escolar en plena etapa obligatoria.
5. Conclusiones
La lucha contra el absentismo escolar en entornos de extrema vulnerabilidad requiere de una respuesta integral de las autoridades e instituciones sociales, donde el Proyecto “Taller de hábitos saludables” destaca al abordar las complejas causas del problema y proponer intervenciones que consideran tanto el ámbito educativo como el entorno sociofamiliar del alumnado, enfatizando en la necesidad de políticas coordinadas que aborden las necesidades educativas y las condiciones estructurales que inciden en la asistencia escolar, incluyendo la mitigación de las desigualdades sistémicas que perpetúan la exclusión social.
Los detalles y las evaluaciones cuantitativas y cualitativas pertinentes, se encuentran documentados en las sucesivas Memorias de la Comisión Provincial de Absentismo del Área de Compensación Educativa del ETPOEP de la Delegación Territorial de Educación de Córdoba, abarcando los cursos desde el 2013-2014 hasta el 2018-2019.
Es crucial destacar que, durante el desarrollo de estas intervenciones, se identificó un caso de presunto delito de trata de personas, donde una menor participante del programa estaba siendo objeto de un intento de matrimonio forzado a cambio de una transacción económica por parte de sus progenitores. Este hecho fue denunciado, y gracias a la intervención policial, se logró frustrar esta situación.
Este incidente subraya aún más la necesidad de abordar el absentismo escolar y otras problemáticas sociales complejas desde una perspectiva interdisciplinar y con un enfoque de protección integral de los derechos de los menores en riesgo para garantizar su seguridad y bienestar.