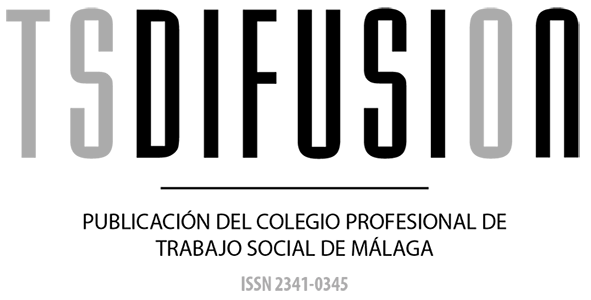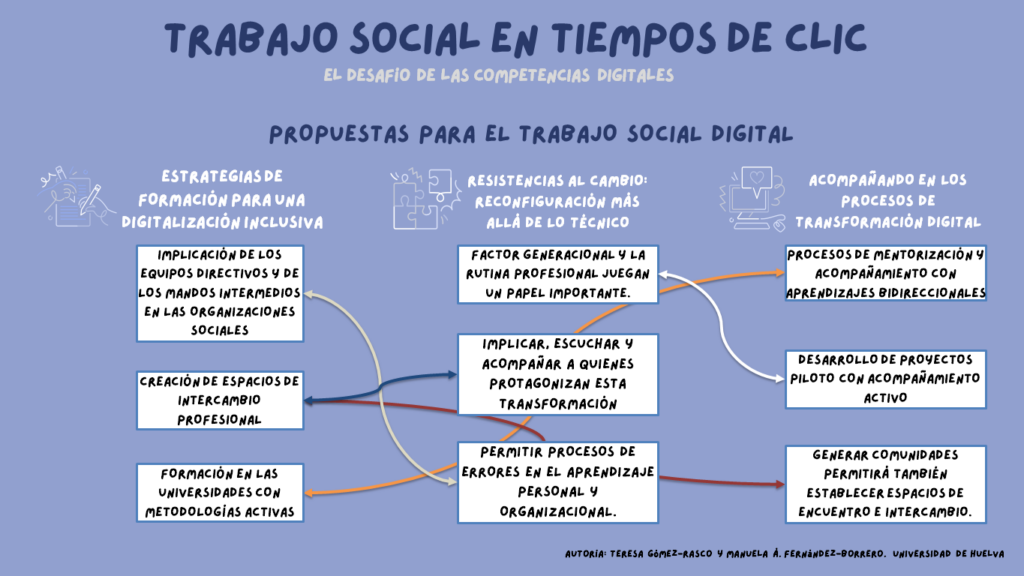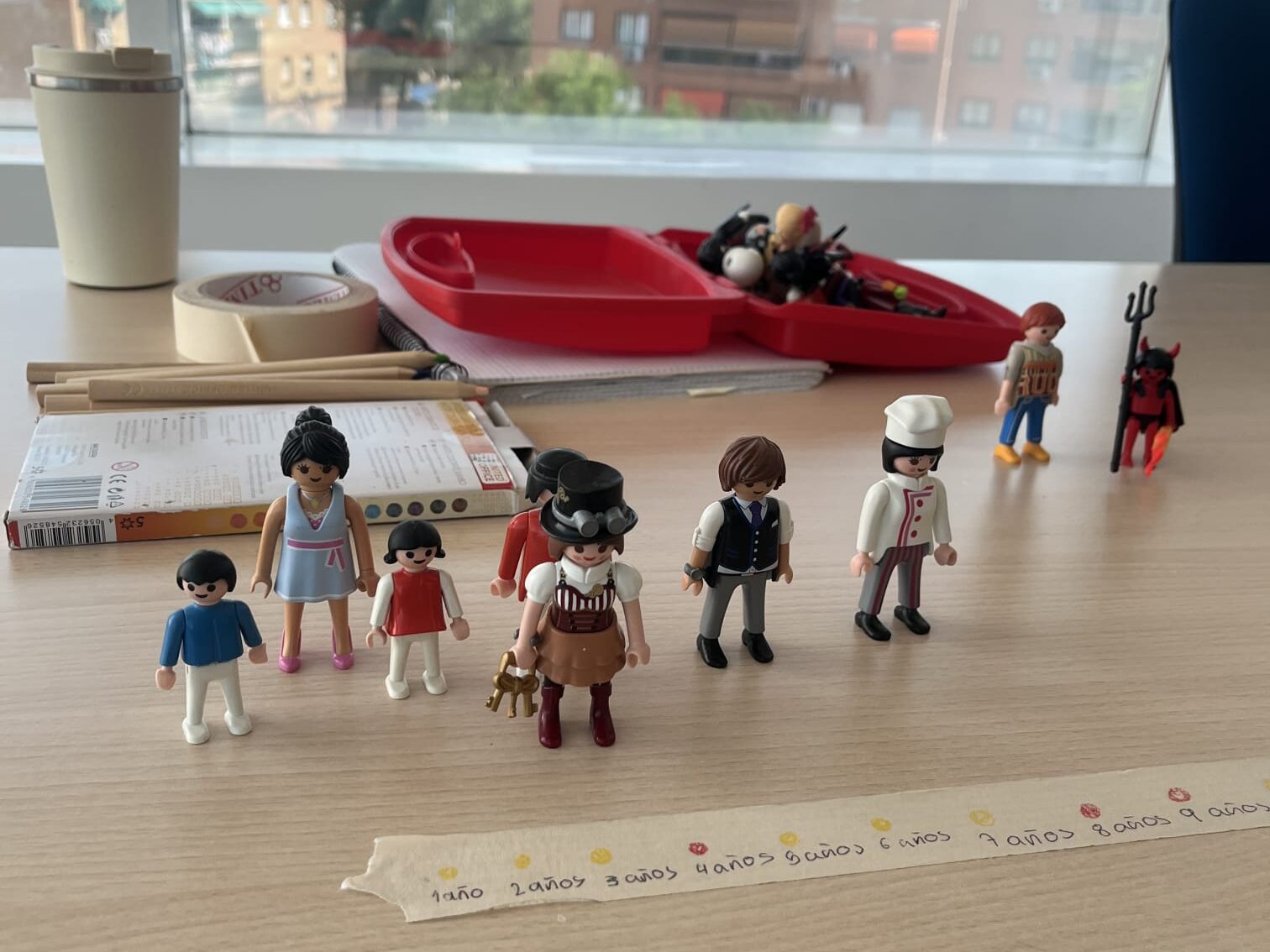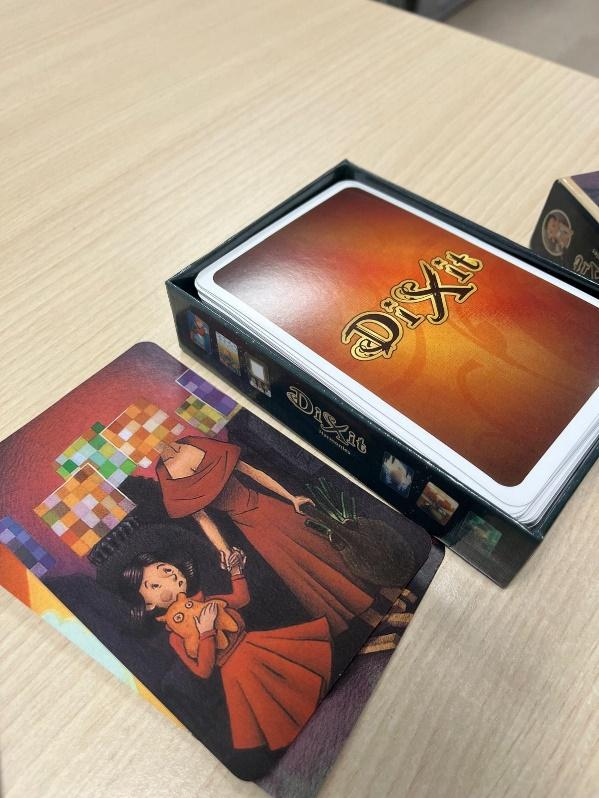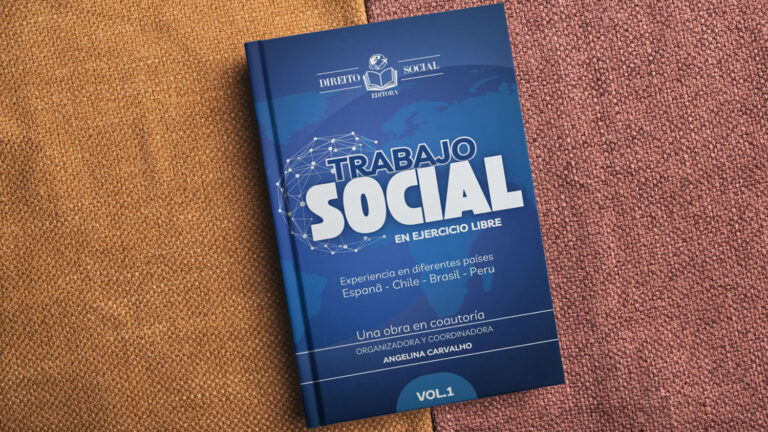Sevilla, 8 de enero de 2026
Ana María Maraver Carrellán
Trabajadora social. Sección de Planificación. Ayuntamiento de Sevilla

Este artículo pretende analizar y dar visibilidad a las actuaciones que se desarrollan dentro del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social de la ciudad de Sevilla 2024–2028, en las zonas consideradas desfavorecidas según la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), dirigidas a dar respuesta a las situaciones de exclusión social que existen en estas zonas, promoviendo la inclusión social y laboral de las personas residentes, contando para ello con la participación ciudadana en el proceso de transformación social de sus barrios.
INTRODUCCIÓN
Para abordar el análisis del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social de la Ciudad de Sevilla 2024–2028, se ha de partir del marco en el que éste se fundamenta: la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS).
La Estrategia ERACIS fue aprobada por Acuerdo de 28 de agosto de 2018 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con la finalidad de dar respuesta a los procesos de exclusión social que se concentran en determinados barrios y zonas de Andalucía. Previamente a su aprobación se realizó un diagnóstico sobre las situaciones de desigualdad y exclusión territorial en Andalucía, que concluyó con la delimitación de las zonas consideradas desfavorecidas, en las que se inició una metodología de trabajo, basada en un enfoque integral y comunitario. No obstante, teniendo en cuenta la continuidad de las situaciones de exclusión en determinados barrios, por Acuerdo de 14 de noviembre de 2023 del Consejo de Gobierno se extiende la vigencia de la ERACIS hasta la finalización del nuevo marco FSE+ 2021–2027.
En la ciudad de Sevilla la Estrategia ERACIS ha identificado seis zonas consideradas desfavorecidas, definidas así por la existencia en las mismas de múltiples factores de exclusión en los ámbitos socio-familiar, educativo, económico-laboral, de salud, de vivienda, de seguridad y convivencia y de espacios públicos, citando por ejemplo: desempleo, baja cualificación profesional, elevado índice de absentismo y abandono temprano del sistema escolar, alto nivel de adicciones, alto número de familias disfuncionales, etc, todos ellos constituyen factores de exclusión que se encuentran interconectados entre sí, dentro de un proceso dinámico, y que se traducen en situaciones de exclusión social, entendidas éstas como un proceso de falta de integración o participación de la persona en la sociedad en uno o varios ámbitos: económico, político y social-relacional (Arnaut-Bravo, 2010), suponiendo, por tanto, la pérdida de derechos sociales y de oportunidades vitales fundamentales.
El objeto de la Estrategia ERACIS es “la actuación sobre las zonas de pueblos y ciudades donde se registran situaciones graves de exclusión social y/o donde existen factores de riesgo de que se produzcan, así como la intervención sobre el contexto general del municipio a fin de transformar la visión que se tiene sobre estas zonas y viceversa, de forma que se promueva la eliminación de la territorialidad como un factor de exclusión”. En este sentido, se refleja cómo la ERACIS reconoce el factor territorial como un elemento de exclusión, tanto es así que el hecho de vivir en una de las zonas desfavorecidas ya incide negativamente sobre las oportunidades reales de las personas residentes.
EL PLAN LOCAL PARA LA COHESIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE SEVILLA
Las entidades locales en las que se identifican zonas desfavorecidas han de diseñar e implementar Planes Locales de Intervención, como herramientas claves para la implementación de la Estrategia ERACIS. Estos planes deben ser liderados desde Servicios Sociales Comunitarios, y contar con la necesaria participación de todos los niveles de la Administración Pública y las entidades sociales y vecinales. En este marco, se aprueba el Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social de la Ciudad de Sevilla 2024–2028, en Junta de Gobierno el 14 de junio de 2024.
Este Plan se dirige, por tanto, a intervenir en estas zonas, a través de un modelo de trabajo basado en itinerarios de inclusión social y laboral, y en la promoción del trabajo en red y colaborativo, e intentando transformar la visión negativa que de esos barrios existe en el conjunto de la ciudad. Para ello sus actuaciones se encuadran dentro de cuatro ejes de intervención, en cada uno de los cuales se establecen un número de objetivos y medidas.
A continuación se exponen los cuatro ejes de intervención mencionados, incluyendo una breve síntesis de los objetivos existentes en cada uno de ellos:
Eje 1: Desarrollo económico y comunitario sostenible: dirigido a incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en estas zonas, a través del desarrollo de itinerarios personalizados y de políticas activas de empleo adaptadas a las necesidades específicas de las personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo.
Eje 2: Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social: al objeto de favorecer la inclusión social a través de la implementación de medidas en el ámbito educativo, de vivienda, de empleo, de salud y de servicios sociales.
Eje 3: Mejora del hábitat y la convivencia: aplicando para ello metodologías dirigidas a revitalizar la convivencia vecinal, a crear espacios de encuentro e interconexión y a mejorar las relaciones entre personas de diferentes orígenes, sobre la base del reconocimiento de diferentes identidades culturales.
Eje 4: Trabajo en red e innovación en la intervención social comunitaria: al objeto de posibilitar la coordinación y el trabajo conjunto entre todos los agentes públicos y privados que intervienen en el barrio, pero también se incorpora en este eje aquellas medidas destinadas a mejorar la imagen de estos barrios en el resto de la ciudad, utilizando para ello los medios de comunicación.
Para la consecución de los objetivos y medidas dentro de los ejes de intervención del Plan Local, desde el Ayuntamiento de Sevilla se contrataron en el año 2024 a 69 profesionales, que realizarán su labor profesional durante los 4 años de ejecución del Plan Local, y que se distribuyen en 6 equipos (uno por cada zona), constituidos por trabajadores/as sociales, educadores/as, psicólogos/as, graduados/as sociales y técnicos/as de animación social y comunitaria; existiendo también un equipo de coordinación centralizado, en contacto permanente con el resto de los equipos, que tiene entre sus funciones definir las líneas y directrices a seguir para la consecución de las actuaciones previstas en el Plan Local.
Los equipos de profesionales ERACIS desarrollan su intervención utilizando como herramienta básica la realización de itinerarios de inserción socio-laboral, que supone un proceso de acompañamiento centrado en cada persona y cada familia, al objeto de mejorar su empleabilidad y facilitarles el acceso a los distintos sistemas de protección: vivienda, salud, educación, etc, A través del acompañamiento se establece una relación de ayuda entre el profesional y la persona atendida, en la que el primero presta orientación y apoyo, haciendo partícipe a cada persona en el diseño y ejecución de su itinerario y en su proceso de mejora de la situación de partida.
De esta forma, los equipos ERACIS llevan a la práctica un modelo de intervención, fundamentado sobre la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, que establece en su artículo 45: “el modelo básico de intervención en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía es la atención integral centrada en la persona o en la unidad de convivencia, desde un enfoque de desarrollo positivo y de efectiva participación de la persona en el proceso de atención”, constatando que la persona es el centro de la intervención, en la que participa de forma activa, como agente de su propio cambio.
El Plan Local identifica otro elemento clave, como es el trabajo en red y colaborativo con las distintas Administraciones Públicas y con las entidades sociales que trabajan en estas zonas. De hecho, desde la Estrategia ERACIS se considera imprescindible generar y consolidar una metodología de trabajo en red, donde se incorporen todos los agentes públicos y privados existentes en el territorio, prestando una especial atención al tejido asociativo vecinal.
Para la efectividad de este modelo de trabajo, el Plan se asienta sobre una estructura de gobernanza, con una amplia participación, tanto pública como privada, constituida por dos niveles de intervención:
- Comisión Local de Impulso Comunitario de la Ciudad (CLIC): formada por representantes de las diferentes áreas municipales, de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía y representantes de las entidades sociales. Se reúne 1 vez al año. Su función es velar por el cumplimiento de los objetivos del Plan Local, así como la rendición de cuentas a la ciudadanía.
- Mesas Sectoriales de Gobernanza: constituidas en cada una de las zonas desfavorecidas, como órganos de participación comunitarias y espacios de intercambio, a la que asisten el equipo ERACIS de cada zona, representantes de las áreas municipales en esa zona, las entidades sociales que trabajan en ese territorio, y el tejido asociativo vecinal. Se reúnen 1 vez cada dos meses, aunque una vez consolidadas se ha valorado su convocatoria cada 4 meses, de tal forma que sean las mesas técnicas las que se reúnan con mayor asiduidad.
Destacar la importancia de las Mesas Sectoriales de Gobernanza, porque son el espacio para el trabajo en red y colaborativo, y en el que se toman las decisiones, de modo horizontal, sobre el seguimiento y el desarrollo del Plan Local. Aunque está liderado por los equipos ERACIS nacen con una vocación de sostenibilidad y permanencia, entendiendo que deben continuar más allá de los 4 años de ERACIS y a pesar de la finalización de los contratos de estos/as profesionales.
Desde estas Mesas de Gobernanza, han surgido otras, que supone el nivel más técnico, como son las Mesas de Dinamización Comunitarias y las de Itinerarios, que constituyen las mesas técnicas, en las que los equipos ERACIS y los/as profesionales de las entidades sociales trabajan de forma coordinada para la mejora del hábitat y convivencia en los barrios y para el desarrollo de los itinerarios de inserción socio-laboral de cada persona.
RETOS
Las actuaciones que se están desarrollando dentro del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social está posibilitando el desarrollo de una intervención social de carácter integral, liderada desde Servicios Sociales Comunitarios, pero en colaboración con otros sistemas de protección social. El hecho de constituir espacios de encuentro y de trabajo en red donde participan profesionales de Servicios Sociales, y de áreas municipales, como Empleo, Vivienda, Seguridad, Salud, etc, así como de otros niveles de la Administración Pública y de entidades del tercer sector, supone la creación de sinergias donde cada profesional, partiendo de un objetivo común, comparte sus aportaciones y propuestas, logrando de esta forma optimizar sus esfuerzos y mejorar la eficiencia de las acciones implementadas, lo que se traduce en efectos positivos sobre las condiciones de los barrios y sus residentes.
Destacar el enfoque comunitario que implica la Estrategia ERACIS, lo cual supone dar participación a los vecinos y vecinas de las zonas desfavorecidas, como conocedores de las problemáticas y necesidades que les afectan, y en la identificación y propuesta de posibles soluciones. Este es uno de los retos más importantes con los que nace el Plan Local: conseguir la participación activa de la ciudadanía en el proceso de transformación de sus barrios.
El Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social de Sevilla supone un reto y una oportunidad para avanzar en la consolidación de una metodología de intervención en Servicios Sociales, con carácter innovador, basada en la integralidad, en la participación comunitaria y en la generación de espacios de colaboración y aprendizaje continuos entre los agentes públicos y privados implicados en los barrios.
Para que ello sea posible contamos con el esfuerzo diario de los equipos ERACIS que trabajan en los Centros de Servicios Sociales, y que desarrollan su labor profesional apoyando y acompañando a las personas más vulnerables, atendiendo especialmente a la mejora de sus competencias personales y laborales, a la vez que innovan actuaciones y nuevas formas de relación con grupos de jóvenes, con entidades, con empresas, etc. para avanzar en la mejora de la empleabilidad de las personas a las que atienden, y en la mejora del hábitat y convivencia en los barrios, contribuyendo de esta forma a una mayor inclusión social en las zonas consideradas desfavorecidas.
Bibliografía
- Acuerdo de 14 de noviembre de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se extiende la vigencia de la “Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS). Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 236, de 12 de diciembre de 2023 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/236/7
- Acuerdo de 28 de agosto de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la «Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» (ERACIS). Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 172, de 5 de septiembre de 2018 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/172/1
- Arnaut-Bravo, S. (2010): La lucha contra la pobreza en el origen del Trabajo Social, en Gutiérrez, A. (ed.), Orígenes y desarrollo del Trabajo Social (pp. 25-53). Ediciones Académicas.
- Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas (ERACIS). 2018. Junta de Andalucía. https://www.sevilla.org/eracis/eracis/eracis-estrategia-regional-cohesion-social.pdf
- Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. Boletín Oficial del Estado, 18, de 21 de enero de 2017 https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-657-consolidado.pdf
- Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social de la Ciudad de Sevilla 2024 – 2028 https://www.sevilla.org/eracis/plan-local/plan-local-para-la-cohesion-e-inclusion-social-ciudad-de-sevilla-2024-2028.pdf