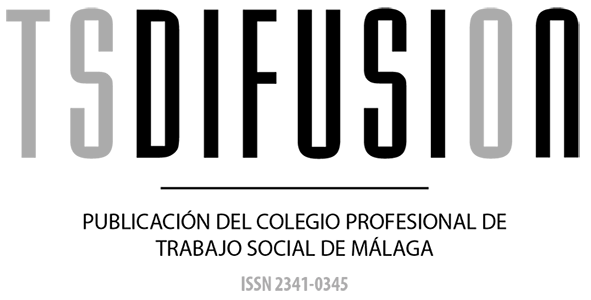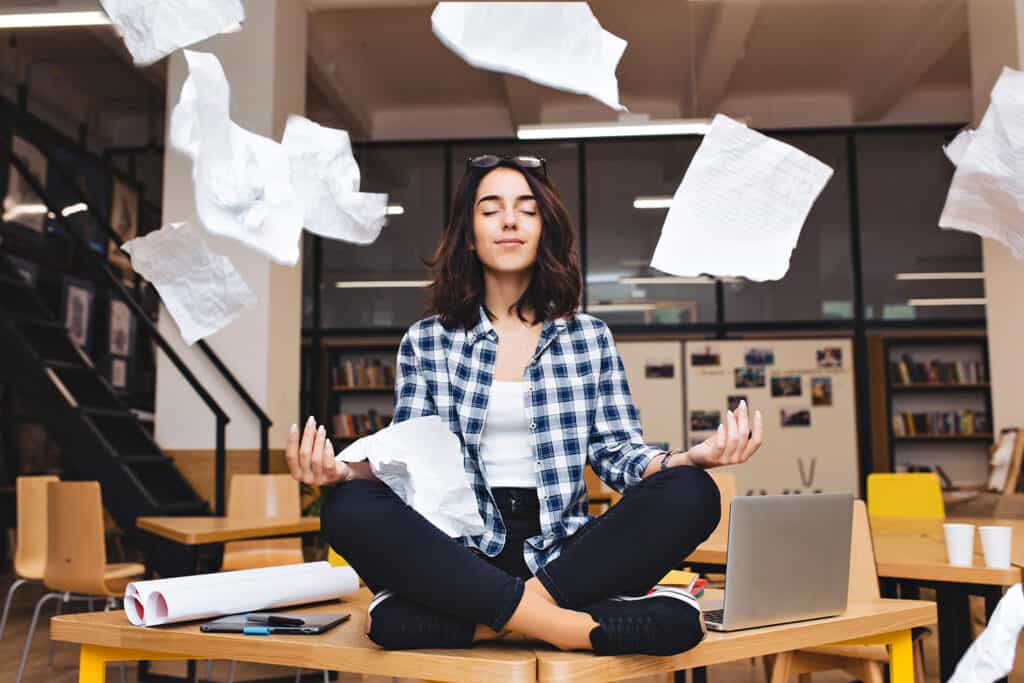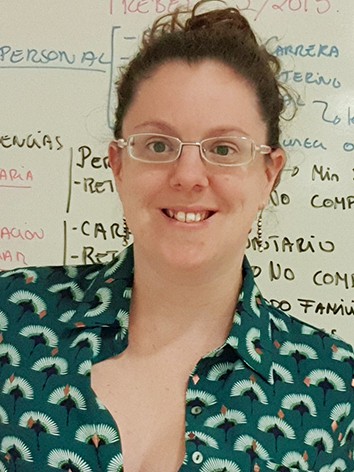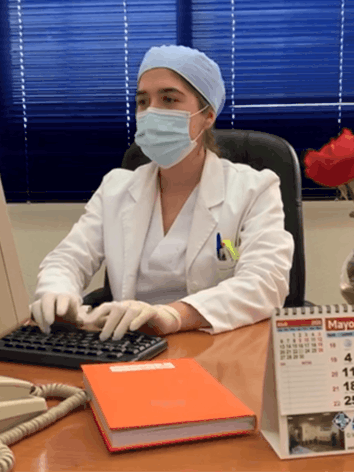Huelva, 13 de enero de 2021

Alba López Pozo
Alba López Pozo- Supervisora de Vivienda Tutelada de Personas Con Enfermedad Mental derivada de Adicciones
Los últimos años se ha hecho mucho hincapié sobre el Trabajo Social Sanitario, pero realmente ‘¿Qué sabemos del Trabajo Social Sanitario?’. En este artículo se destacan varios puntos entre ellos quién promueve esta especialización.
¿QUÉ ES EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO?
Para comenzar, se realizará una aclaración sobre el Trabajo Social en el ámbito de la salud, éste es: ‘la actividad que se ocupa de los aspectos psico-sociales del individuo, a través del estudio, diagnóstico y tratamiento de los factores sociales que concurren en el mantenimiento de la salud y en la aparición de la enfermedad de las personas, los grupos y las comunidades, colaborando en potenciar el carácter social de la medicina […] Su trabajo se centra también en la prevención y el fomento de la salud a través de programas preventivos, aplicando la estrategia de detección de riesgo, identificando a las personas en riesgo social para cada programa’ (Guía de Intervención de Trabajo Social Sanitario, 2012).
Es muy importante la denominación adecuada, con nombre y apellidos, así como la propia ubicación de la misma. La terminología correcta tiene como consecuencia el factor que diferencia el Trabajo Social Sanitario de otros ámbitos de intervención del Trabajo Social, como el jurídico.
El Trabajo Social Sanitario interviene desde la enfermedad, motivo de la consulta sanitaria, ingreso hospitalario o su propia vivencia como punto de partida. En las intervenciones que se realiza, el o la profesional del Trabajo Social debe descubrir los recursos emocionales, educativos y socioeconómicos de las personas usuarias, ya que en varias ocasiones las personas que acuden no son conscientes de sus propias herramientas y recursos para hacer frente a la situación que ellas mismas padecen o sufren de forma indirecta como su futuro. Cabe destacar que la enfermedad, directa o indirecta, afecta a todas las esferas de la vida diaria generando un estrés consciente o inconsciente por los cambios, por ejemplo, en los horarios de la rutina. ‘La vulnerabilidad de la persona está expuesta a sí misma y a los demás, como lo están sus fortalezas, en las cuales se apoya el trabajo social sanitario’ (El trabajo social sanitario en el marco de la optimización y sostenibilidad del sistema sanitario, 2010). No hay que olvidar que el Trabajo Social Sanitario interviene con toda la unidad de convivencia, trabajando por un presente y un futuro según evoluciona o no la enfermedad. La calidad de la intervención psicosocial en tiempo real, junto a otros y otras profesionales del equipo multidisciplinar, supone una optimización de los recursos sociosanitarios.
HISTORIA
De forma muy resumida, los antecedentes del Trabajo Social Sanitario se ubican en los Estados de la Costa Este de Estados Unidos. Las personas más destacadas de la promoción de esta disciplina son las siguientes: Dr. William Osler, el Dr. Charles P. Emerson, el Dr. Richard C. Cabot, Mary E. Richmond, Garnet Isabel Pelton, Ida M. Cannon, James Minnick, Jane Addams, el Dr. Michael M. Davis o Gordon Hamilton. En este apartado se destacarán el papel fundamental que llevó a cabo Garnet Isabel Pelton. Esta mujer, Trabajadora Social y Médica, se formó como visitadora-cuidadora. Pelton fue pionera gracias al Dr. Cabot, éste acudió en 1903 para crear un puesto de trabajo específico, y así la introdujo en la atención directa hospitalaria en su clínica de medicina en el Massachusstets General Hospital (Boston).
FUNCIONES
Seguidamente, se describe las funciones desarrolladas por los trabajadores y las trabajadoras sociales según ‘El documento de consenso sobre las funciones del profesional de Trabajo Social Sanitario’ (2013):
1. Incorporar y favorecer la inclusión de la perspectiva social en todas las actividades, ámbitos asistenciales y profesionales de los centros sanitarios.
2. Identificar los factores y situaciones de riesgo social relacionados con la salud en individuos, familias y comunidad.
3. Realizar el estudio y elaborar el plan de intervención social que complete la atención integral del proceso de salud-enfermedad como parte del trabajo en equipo.
4. Participar en la elaboración, desarrollo, implantación y evaluación de los procesos asistenciales, así como en los programas de salud y la cartera de servicios, aportando la dimensión social.
5. Proporcionar orientación, apoyo psicosocial y asesoramiento a la persona enferma, a la familia y a la comunidad.
6. Promover la utilización adecuada de los recursos del Sistema de Salud tanto en su gestión como en la cooperación con otros sistemas asistenciales, con el fin de garantizar la continuidad de cuidados y la sostenibilidad de los recursos públicos.
7. Fomentar la participación de profesionales de salud en actividades comunitarias que corresponsabilizan a la ciudadanía en la creación de entornos más saludables.
8. Facilitar la comunicación y coordinación con el Sistema de Servicios Sociales y con otros sistemas que garanticen una atención integral, evitando la prestación de servicios inconexos.
9. Participar y fomentar actividades de promoción y prevención de la salud, dirigidas a individuos, familias y comunidad, así como a colectivos específicos por causa de enfermedad o exclusión social.
10. Participar en los planes de formación continuada, de la formación pregrado y posgrado, así como diseñar y colaborar en proyectos de investigación relativos a la salud y factores psicosociales.
11. Registrar la actividad realizada y emitir cuando sea preciso el correspondiente informe social.
¿PUEDO INTERVENIR EN EL ÁMBITO DE LA SALUD SOLO CON EL GRADO UNIVERSITARIO DE TRABAJO SOCIAL?
Sin embargo… Si soy Trabajador/a Social ¿puedo ejercer solamente con el Grado Universitario? Julio Piedras – Trabajador Social Sanitario de una Unidad de Salud Mental Comunitaria del Servicio Andaluz de Salud, y actual Presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva- en su Blog (2020) realiza un escrito sobre qué formación complementaria se debe realizar. Actualmente, formación especializada de posgrado solo existe el Máster Universitario de Trabajo Social Sanitario ofertado por la Universitat Oberta de Catalunya. También cabe destacar los siguientes Másteres:
- Máster Universitario en Dirección y Gestión Sociosanitaria de la UNIR.
- Máster en Atención Integral al Paciente organizado por la Universitat de Barcelona (UB) y el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (CoMB).
- Máster Propio de Trabajo Social en Salud Mental por la Universidad de Zaragoza.
Se ha de añadir que los distintos Colegios de Trabajo Social ofertan formación complementaria presencial y on-line en materia de Trabajo Social y Salud.
BIEN… ¿Y AHORA, DÓNDE PUEDO TRABAJAR?
Los y las profesionales del Trabajo Social ejercen en distintos recursos públicos y privados – Complejos Hospitalarios, Centros de Atención Primaria, Centros de Días, Residencias Socio-sanitarias (personas mayores, personas con enfermedad mental, personas con diversidad funcional, etc)-. Desde hace unos años, se está incorporando poco a poco la figura del Trabajo Social en las MUTUAS.
Dependiendo de si la institución es privada o pública, con la candidatura o autocandidatura suele ser suficiente para acceder a un puesto de trabajo en una entidad privada (siempre y cuando el/la profesional de Trabajo Social tenga formación complementaria en el ámbito de la salud). Algunas instituciones privadas pueden realizar pruebas selectivas (exámenes y/o entrevistas). Sin embargo, para acceder a puestos de entidades públicas, por ejemplo al Servicio Andaluz de Salud se debe pertenecer a la Bolsa Única de esta plataforma y cumplir los requisitos.
¿QUIÉN PROMUEVE LA ESPECIALIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL SANITARIO?
Para finalizar este escrito, desde el 2017 el Colegio Andaluz de Trabajo Social promueve el Trabajo Social Sanitario realizando campañas bajo el lema ‘Un/a Trabajador/a Social x cada Centro de Salud’. Esta difusión para promover la contratación de profesionales del Trabajo Social para realizar intervenciones integrales y de calidad está respaldada por la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. Es por ello, que todos y todas los/las profesionales del Trabajo Social deben estar colegiadas, así los Colegios Profesionales Provinciales de Trabajo Social tienen más fuerzas para presionar para exigir intervenciones integrales y de calidad desde, en este caso, el ámbito sanitario.
DOCUMENTOS CONSULTADOS
Castrillo, J.L; Diez, T.; Escaja, M.A., García, J.M.; González, E.; González, R.; Guzmán, Mª.A.; Mercado, T. Rodríguez, M.; Torres, T.; Velasco, Mª. (2013). El documento de consenso sobre las funciones del profesional de Trabajo Social Sanitario. Castilla y León.
Colom, D. (2010). El trabajo social sanitario en el marco de la optimización y sostenibilidad del sistema sanitario. En Agathos. Atención Sociosanitaria y Bienestar (pp. 109- 119). Institut de Serveis Sanitaris i Socials (ISSIS): Ekaina.
Conselleria de Sanitat. (2012). Guia de Intervención de Trabajo Social Sanitario. Comunitat Valenciana: Generalitat. Conselleria de Sanitat.
Piedras, J. (2020). Cómo especializarse en el Trabajo Social. 2020, de Julio Piedras. Trabajo Social Sanitario Sitio web: https://juliopiedra.com/como-especializarse-en-trabajo-social-comunitario/Piedras, J. (2020). Cómo Pueden Acceder Profesionales Del Trabajo Social A Un Empleo En El Sistema Público De Salud. 2020, de Julio Piedras. Trabajo Social Sanitario Sitio web: https://juliopiedra.com/como-pueden-acceder-profesionales-del-trabajo-social-a-un-empleo-en-el-sistema-publico-de-salud/