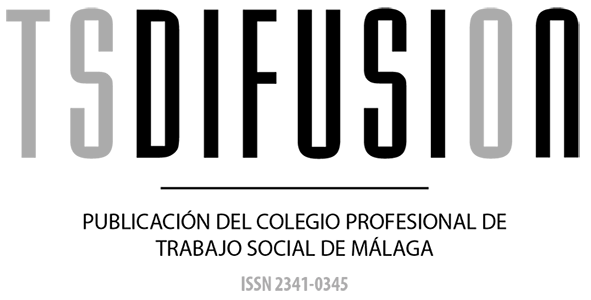Zaragoza, 5 de octubre de 2022

Raúl Torres Carrillo
Trabajador social en el área de Psicogeriatría en el hospital neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen y miembro del comité de ética asistencial de dicho centro.
Coordinador del grupo de mayores y Trabajo Social del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón.
La Ética es uno de los pilares fundamentales de la profesión de Trabajo Social; respeto a la autonomía y empoderamiento son dos vocablos que las personas que desarrollamos esta profesión tenemos grabadas a fuego en la cabeza, pero… ¿qué ocurre cuando nuestro trabajo se desarrolla en el campo de la Psicogeriatría, es decir, entre personas que tienen su capacidad de autogobierno limitada y/o no pueden aparentemente ser empoderadas debido a un mal pronóstico médico? En este artículo tratamos de ofrecer algunos tips que sirvan de orientación en este terreno pantanoso.
Trabajo Social y Ética, una relación inevitable.
El Trabajo Social es una profesión que acompaña a las personas que atiende; no parte de la base de un/a profesional experto/a en lo que una persona debe hacer para reconducir su vida de una manera adecuada en un momento de dificultad, sino de un/a profesional que, siendo experto/a en relaciones humanas y en recursos (económicos, de servicio y de redes comunitarias) hace que la persona usuaria sea capaz de tomar las riendas de su existencia para, apoyándose en estas ayudas, redirigir su vida del modo en que ella considere más acertado.
Tal es así, y tan fundamental resulta esta cualidad de nuestra profesión, que no sólo la libertad de la persona (usuaria) es uno de los principios básicos de nuestro Código Deontológico (Consejo General del Trabajo Social, 2012), sino que además varios de los principios generales de este documento no vienen sino a reforzar esta idea: respeto activo a la persona, aceptación de la persona, superación de categorizaciones, ausencia de juicios de valor sobre la persona, individualización, personalización, autonomía y autodeterminación. Y en los Códigos Deontológicos, como señala Verde-Diego (2019) “se alude a los deberes u obligaciones morales que son mínimamente exigibles a los y las profesionales en el desempeño de su actividad”
Recordar esto es especialmente importante en un ámbito sanitario. Quienes acuden en busca de ayuda profesional para superar problemas de salud y sus consecuencias buscan, y encuentran, profesionales expertos y expertas, que saben lo que hay que hacer y lo que no. Es cierto que disciplinas como Enfermería o Medicina han evolucionado muchísimo en lo que a autonomía del/la paciente se refiere, pero la población en general sigue considerando aquello de “hazles caso, ellos/as saben lo que hay que hacer”. Sin embargo, los y las profesionales del Trabajo Social Sanitario seguimos siendo acompañantes; por mucho que vistamos una bata o un uniforme blancos, no somos expertos/as en qué, cómo y cuándo debe una persona tomar una determinada decisión.
Todo ello, sin embargo, parece saltar por los aires cuando un o una profesional del Trabajo Social comienza a desarrollar su labor en el ámbito de la Psicogeriatría, máxime si lo hace desde una institución residencial. Y ello es así por tres motivos:
- El gran dilema ético de la salud mental nos afecta de pleno; debemos respetar y fomentar la autonomía de personas que, en mayor o menor medida, tienen su capacidad de autogobierno limitada (orgánica y/o legalmente) y, como señala Martínez, M. C. (2002), “es frecuente en algunas enfermedades psiquiátricas, que el enfermo no tenga conciencia de enfermedad y, por consiguiente, no acuda al médico y, si acude, sea precisamente, contra su voluntad”.
- Estas personas, además, viven en un centro residencial donde el riesgo de institucionalización es muy real. En estos centros van a dejar de desarrollar muchas de las actividades instrumentales de la vida diaria que en su domicilio particular continuarían ejercitando.
- Dada su avanzada edad y/o su deterioro, no es realista plantear un futuro en el que las capacidades perdidas puedan recuperarse.
Así pues, ¿qué sentido tienen los principios expresados al comienzo de este artículo cuando nos referimos a un ámbito como el de la Psicogeriatría?
Psicogeriatría y Ética
Antes de proseguir, conviene detenerse en dos conceptos clave para entender lo que exponemos en este artículo: Psicogeriatría y Ética.
La Psicogeriatría es un ámbito de la salud que se ocupa de la atención a la salud mental de las personas mayores, tanto de aquellas personas que han tenido una patología a lo largo de su vida y ahora han envejecido, como de las que padecen una demencia o proceso neurodegenerativo de manera sobrevenida. A todo ello, debemos añadir un deterioro (incipiente, moderado o avanzado) físico, con lo que las personas que viven en un centro residencial precisan no sólo de cuidados a las alteraciones conductuales que puedan presentar, sino también un apoyo en las actividades básicas de la vida diaria. Dicho de una manera vulgar, nos encontramos en un terreno a medio camino entre la salud mental y la geriatría.
Por otra parte, cuando hablamos de Ética, hacemos referencia a la necesidad de cuestionar nuestras propias acciones profesionales; debemos evitar actuar por inercia o pragmatismo, y procurar que nuestra actividad profesional se desarrolle de manera correcta. No hablamos de cumplir la ley (que por descontado debemos cumplir) ni de seguir los protocolos marcados por la Institución en la que trabajamos. Tampoco hablamos de adecuarnos a nuestra propia escala de valores, sino de tomar la decisión más adecuada entre todas esas posibilidades que la ley y los protocolos permiten, y entre las que solemos encontrar respuestas que nos incomodan porque no se trata de soluciones mágicas, sino terrenales que conllevan alguna consecuencia negativa que, de entrada, parece que debamos evitar.
Navegar en este mar es complicado, y para ello contamos con cuatro balizas que nos pueden orientar, los principios básicos de la Bioética:
- Autonomía: toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, y aquellas que no tengan esta capacidad deben ser protegidas.
- Beneficencia: toda actuación debe procurar el bienestar de las personas a las que afecta.
- No maleficencia: ninguna actuación debe producir daño a las personas a las que afecta.
- Justicia social: toda actuación debe respetar la equidad de distribución de los recursos existentes.
Entonces ¿qué hacemos?
De modo que tenemos por una parte a una población con una capacidad de autogobierno limitada (orgánica y/o legalmente), en mayor o menor grado, y por otra parte cuatro principios que, a priori, parecen difíciles de conjugar. Si las personas a las que atendemos no tienen su capacidad de autogobierno completa y debemos protegerlas ¿podemos respetar su voluntad (Autonomía)? ¿debemos no respetarla si con ello las protegemos, para asegurar la Beneficencia? ¿no estamos incurriendo en Maleficencia, en ese caso?
La clave está en cambiar la óptica desde la que nos planteamos estas cuestiones: no pongamos el foco en la persona usuaria con la que estamos trabajando, sino en nosotros/as mismos/as; debemos cuestionar si nuestras acciones están debidamente justificadas desde un punto de vista ético o no. Debemos cuestionarnos todas y cada una de nuestras acciones. Y debemos ser capaces de justificar el porqué de la decisión finalmente adoptada.
Y para ello es fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos:
- El objetivo debe ser siempre el bienestar de la persona usuaria desde su propia voluntad, no desde nuestra visión profesional. Un interesante artículo de Ulsamer (2013) afronta este aspecto, ilustrándolo con un caso concreto en el que este dilema ético se puede apreciar de una manera muy clara. Y no es cosa sencilla, pues en muchas ocasiones las valoraciones profesionales (participación en determinadas actividades, potenciar las relaciones con los compañeros y las compañeras, comprar un determinado tipo de ropa o calzado, cómo utilizar su dinero, …) no son compartidas por la persona usuaria y, sin embargo, nos obcecamos en ellas porque “son lo mejor para el o la paciente”. Aunque en ocasiones lo que realmente esconden es la incomodidad de permitir que una persona con la capacidad de autogobierno limitada (orgánica y/o legalmente) tome una decisión que choca frontalmente con nuestra opinión profesional. Por supuesto, este dilema ético sólo surge cuando la decisión del o la paciente no coincide con la nuestra; si es coincidente, no dudamos en ningún momento de sus capacidades, y además aportamos su voluntad como prueba de soporte de lo acertada de nuestra decisión.
- Cada decisión debe ser personalizada. No podemos caer en el error de pensar que pacientes con un mismo diagnóstico deben ser atendidos del mismo modo, sino que cada persona debe serlo de manera individualizada, atendiendo a sus deseos y capacidades, pues la voluntad es algo que varía de una persona a otra. Tampoco podemos pensar que esa voluntad es inamovible; puede variar con el paso del tiempo, así que ojo con dar por sentado que sabemos lo que un usuario o una usuaria quiere en todo momento. Es necesario el diálogo continuo, y preguntar, preguntar y preguntar. En el caso de pacientes sin capacidad alguna de comunicación, conviene indagar en sus creencias y valores a través de las personas más allegadas, para tratar de que nuestras actuaciones sean lo más respetuosas posible con la persona atendida.
- No debemos escondernos en la legalidad para eludir un debate ético. Como habréis observado, hacemos referencia a limitaciones orgánicas y/o legales de la capacidad de autogobierno, y ello es porque el hecho de que una persona tenga una representación legal no debe hacernos caer en la respuesta fácil de limitarnos a realizar lo que la persona que la ostenta indique, sin cuestionarnos nada, ya que existe una sentencia judicial. En este aspecto, la reciente ley 8/2021 ofrece avances al cambiar la sustitución legal por acompañamientos específicos cuando sean necesarios, en la línea de lo que exponemos en este artículo. Debemos respetar, y exigir respeto, para las decisiones que la persona afectada manifieste, siempre y cuando no supongan un riesgo para sí misma, evitando que una sentencia judicial anule completamente a dicha persona. Aún existiendo una medida judicial de apoyo en lo económico, debemos evitar que esa persona no pueda opinar acerca de qué ropa, de entre la que puede permitirse, debe comprarse, por ejemplo.
- No debemos tener miedo a preguntar. Existen diferentes organismos (Comités de Ética Asistenciales, o Comités Deontológicos de Colegios Profesionales) a los que podemos consultar cuando no seamos capaces de decantarnos por una decisión, o no estemos del todo convencidos/as de que la decisión adoptada sea realmente ética. Estos organismos, consultivos, pueden ayudarnos a decidir, y recurrir a ellos no nos hace peores profesionales; esta autocrítica, esta revisión de nuestra propia actuación, es un ejercicio de madurez y conocimiento de nuestras propias limitaciones. Obviamente, no estamos sugiriendo que consultemos a estos comités todas y cada una de nuestras decisiones, pero sí que no dudemos en hacerlo cuando, tras una profunda reflexión, consideremos que necesitamos apoyo.
- Tampoco debemos tener miedo a no satisfacer la demanda de la persona a la que estamos atendiendo. Dado que se trata de pacientes con su capacidad de autogobierno limitada (orgánica y/o legalmente), en ocasiones nos veremos en la obligación de desechar sus pretensiones y actuar de modo diferente, sería iluso pensar que en este contexto siempre podemos encontrar el medio para facilitar sus aspiraciones. Pero nuevamente, esta decisión deberemos justificarla atendiendo a la necesidad de protección que la Ética nos señala, y en busca de la Beneficencia y la No Maleficencia, es decir, huyendo de la respuesta con base en nuestras creencias o de las de quien ostente la representatividad.
En definitiva, todo ello nos lleva a dudar, a no dar nada por sentado, a cuestionar las decisiones que tomamos cada día. Y como bien señala Martín (2011, p. 19) “Dudar incomoda; dudar angustia; dudar alarma; dudar asusta. Pero dudar es un ejercicio de prudencia, es la antesala de la reflexión”.
Conclusiones
Podemos resolver que el hecho de trabajar con personas que tengan su capacidad de autogobierno limitada (orgánica y/o legalmente), así como el hecho de desarrollar nuestra labor en un centro residencial, donde en muchas ocasiones deberemos tomar decisiones en nombre de las personas que atendemos, incluso en contra de su deseo manifestado, no puede hacernos olvidar la importancia que la autonomía de la persona atendida tiene para nuestra disciplina.
Y ello podemos hacerlo apoyándonos en la Ética. Debemos cuestionar cada actuación que llevamos a cabo, planteándonos si da respuesta al bienestar de la persona atendida desde su propio punto de vista, evitando tomar decisiones preestablecidas en función de lo hecho en ocasiones similares, y evitando escudarnos en las decisiones tomadas por quien ejerza cualquier figura representativa a nivel jurídico, para facilitar nuestra decisión.
Igualmente, no debemos sentir miedo ni vergüenza a la hora de reconocer que no somos capaces de tomar una decisión que nos satisfaga moralmente de manera absoluta. Lo importante es ser capaces de justificarla a nivel ético, e incluso solicitando apoyo y consejo a los diferentes comités de ética existentes. Ello no es una debilidad, sino una fortaleza.
Bibliografía
Consejo General de Trabajo Social. (2012). Código Deontológico de Trabajo Social. C&M Artes Gráficas.
Martín, M. (2011). Los dilemas éticos en la profesión de trabajo social. En T. Zamanillo (Ed.), Ética, teoría y técnica. La responsabilidad política del trabajo social (pp. 19-43). TALASA.
Martínez, M. C. (2002). Ética psiquiátrica. Desclée de Brouwer, S.A.
Ulsamer Riera, D. (2013). Partim de la necessitat i voluntat de la persona o partim del seu benestar segons l´equip?. Revista de Treball Social, 199, 122-127.
Verde-Diego, C. (2019). La dimensión deontológica de la ética profesional. En M. J. Úriz Pemán (Ed.), La necesaria mirada ética en Trabajo Social (pp. 79-109). Consejo General del Trabajo Social.